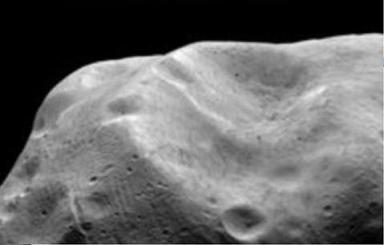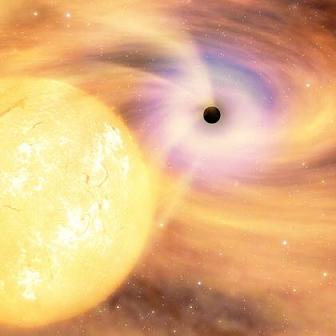Por Claudia C. Pérez Ferrer
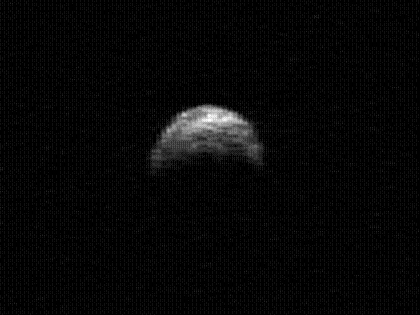
Noticias y, sobre todo, rumores de todo tipo ruedan por las pantallas de las computadoras, respecto al asteroide 2005 YU55, una roca de entre 175 y 200 metros, que el día 8 de noviembre pasará a unos 324.600Km de la Tierra.
La primera pregunta seguramente será: ¿Cuánto hay de verdad en que pasará más cerca de la Tierra de lo que lo está la Luna?
La respuesta es que eso es correcto, pero no hay que confundirse dentro de la inmensidad del espacio y el Universo.
Para comprenderlo mejor, quizás sea conveniente imaginar una escala de distancias-tamaño, en la que nuestra Tierra fuese una esfera de 12,6 centímetros de diámetro, entonces la Luna, sería otra esfera, pero de 3,4 centímetros ubicada a casi 4 metros de la “Tierra” (3,85cm para ser más exactos) lo que equivaldría a los 385.000km, la distancia promedio que nos separan de nuestro satélite natural, finalizando nuestra escala, con el asteroide 2005 YU55, representado por una pequeña roca de tan sólo 2 milímetros a ¡3,30 metros de nuestra “Tierra”!
Por lo dicho, es fácil ahora ver que no nos afectará, ni alterará.