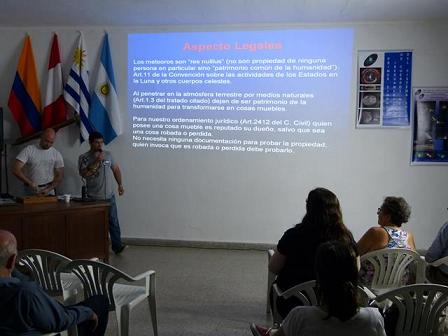Por Oscar Alfredo Turone

El Gran Meteorito Chaco de 37 toneladas, el segundo más grande del mundo
El territorio del Chaco impuso duros tributos a quienes lo conquistaron. Tierra de montes impenetrables, de esteros, fieras y aborígenes bravíos, no se rindió fácilmente a los españoles y posteriores inmigrantes europeos. El lugar impuso a la llegada de los blancos, la potencia de una naturaleza indómita que jaqueó siempre a los desconocidos y protegió a sus dueños: los indios. Tierra de los Guaycurúes la bautizaron algunos conquistadores. Provincia de los Payaguás, fue denominada por otros; Gran Chaco Gualamba terminaron por llamar los españoles a esa inmensa y misteriosa región.
El primer europeo que la pisó fue Alejo García, náufrago de una de las naves de Solís que, en 1526 inauguró, posiblemente a su pesar, la extensa lista de los que peregrinaron por la región.
El Chaco fue tierra de expediciones. Centenares de conquistadores, al frente de una tropa dura como las privaciones que soportaron, lo transitaron en todas las direcciones, buscando las nunca halladas Sierras de la Plata, intentando comunicarse con las tierras del Inca o, simplemente, haciendo la guerra al indio para quedarse con sus tierras. Entre 1671 y 1810 Asunción del Paraguay fue punto de partida hacia el Gran Chaco de 77 expediciones. Otras salieron de las actuales ciudades de Corrientes, Tucumán, Santa Fe y Santiago del Estero. Muchos de sus integrantes jamás regresaron: quedaron tendidos, atravesados por las flechas de los indígenas.
Fue gran sorpresa para los primeros sacerdotes de las Misiones Jesuíticas comprobar que en algunas culturas de la América india existían mitos similares a los del bíblico Diluvio Universal. Los aborígenes guaraníes recuerdan aún la denominada Hecatombe del Agua, llamada Iporú, de la que pocos hombres y animales se habían salvado, ubicándose en la copa de un árbol de gran porte. Según los indios quechuas, existía un cerro que crecía a medida que las aguas subían y en el cual se refugiaron hombres y animales.
Entre las culturas primitivas del Chaco, en cambio, la destrucción de la Humanidad se habría producido mediante un fuego devastador. El misionero jesuita Guevara registró el mito mocoví de la caída del Sol: “Entonces fue como por todas partes corrieron inundaciones de fuego y llamas que todo lo abrazaron y consumieron: árboles, plantas, animales y hombres. Poca gente mocoví, por repararse de los incendios, se abismaron en ríos y lagunas, y se convirtieron en caimanes y capiguarás. Dos de ellos, marido y mujer, buscaron asilo en un altísimo árbol desde donde miraron correr ríos de fuego que inundaban la superficie de la Tierra; pero impensadamente se arrebató para arriba una llamarada que les chamuscó la cara y los convirtió en monos, de los cuales tuvo principio la especie de estos ridículos animales”.
Pero para imaginar la grandiosidad de lo ocurrido en Campo del Cielo, hay que pensar en moles de gran volumen que cayeron acompañadas de miles de fragmentos menores, todo en estado incandescente. Pudo haber ocurrido en minutos y tras el estrépito, el fragor de los bosques incendiados. Así lo indican los restos carbonizados encontrados al buscar debajo de los meteoritos. Pocas veces el hombre habrá sentido más cerca la inminencia del fin del mundo, del Apocalipsis.
La estudiosa Elena Lozano obtuvo de un informante de la tribu vilela la memoria de un fuego grande que quemó todo: “árboles, pájaros, todo. Una pareja cavó un pozo donde, con la demás gente se protegieron del estrago. Al concluir el fuego grande, el patriarca recomendó a los que salían que no miraran el suelo quemado. Pero una muchacha lo hizo y se convirtió en guasuncho, otra se convirtió en nutria y se fue a la laguna. Un viejo se hizo yacaré y una vieja gorda, loro. El patriarca y su compañera, que cerraron los ojos al salir, procrearon dos hijos, varón y mujer, a los que autorizaron la unión conyugal para que haya gente otra vez”.
El investigador chaqueño José Miranda Borelli, recogió versiones semejantes entre informantes de las tribus tobas y matacas; todas con la narración del holocausto y el refugio en la cueva del escarabajo.
Los primeros españoles que llegaron a Campo del Cielo escucharon estos relatos a los meleros (buscadores de miel silvestre), además comprobaron, en pequeñas batallas con los aborígenes, que ellos remataban sus lanzas y flechas con trozos de metal. Dado que las rocas más cercanas estaban a más de 500 kilómetros de la región y que los naturales desconocían las técnicas metalúrgicas, el metal debía ser fruto de alguna razón desconocida.
Por Oscar Alfredo Turone

El Gran Meteorito Chaco de 37 toneladas, el segundo más grande del mundo
El territorio del Chaco impuso duros tributos a quienes lo conquistaron. Tierra de montes impenetrables, de esteros, fieras y aborígenes bravíos, no se rindió fácilmente a los españoles y posteriores inmigrantes europeos. El lugar impuso a la llegada de los blancos, la potencia de una naturaleza indómita que jaqueó siempre a los desconocidos y protegió a sus dueños: los indios. Tierra de los Guaycurúes la bautizaron algunos conquistadores. Provincia de los Payaguás, fue denominada por otros; Gran Chaco Gualamba terminaron por llamar los españoles a esa inmensa y misteriosa región.
El primer europeo que la pisó fue Alejo García, náufrago de una de las naves de Solís que, en 1526 inauguró, posiblemente a su pesar, la extensa lista de los que peregrinaron por la región.
El Chaco fue tierra de expediciones. Centenares de conquistadores, al frente de una tropa dura como las privaciones que soportaron, lo transitaron en todas las direcciones, buscando las nunca halladas Sierras de la Plata, intentando comunicarse con las tierras del Inca o, simplemente, haciendo la guerra al indio para quedarse con sus tierras. Entre 1671 y 1810 Asunción del Paraguay fue punto de partida hacia el Gran Chaco de 77 expediciones. Otras salieron de las actuales ciudades de Corrientes, Tucumán, Santa Fe y Santiago del Estero. Muchos de sus integrantes jamás regresaron: quedaron tendidos, atravesados por las flechas de los indígenas.
Fue gran sorpresa para los primeros sacerdotes de las Misiones Jesuíticas comprobar que en algunas culturas de la América india existían mitos similares a los del bíblico Diluvio Universal. Los aborígenes guaraníes recuerdan aún la denominada Hecatombe del Agua, llamada Iporú, de la que pocos hombres y animales se habían salvado, ubicándose en la copa de un árbol de gran porte. Según los indios quechuas, existía un cerro que crecía a medida que las aguas subían y en el cual se refugiaron hombres y animales.
Entre las culturas primitivas del Chaco, en cambio, la destrucción de la Humanidad se habría producido mediante un fuego devastador. El misionero jesuita Guevara registró el mito mocoví de la caída del Sol: “Entonces fue como por todas partes corrieron inundaciones de fuego y llamas que todo lo abrazaron y consumieron: árboles, plantas, animales y hombres. Poca gente mocoví, por repararse de los incendios, se abismaron en ríos y lagunas, y se convirtieron en caimanes y capiguarás. Dos de ellos, marido y mujer, buscaron asilo en un altísimo árbol desde donde miraron correr ríos de fuego que inundaban la superficie de la Tierra; pero impensadamente se arrebató para arriba una llamarada que les chamuscó la cara y los convirtió en monos, de los cuales tuvo principio la especie de estos ridículos animales”.
Pero para imaginar la grandiosidad de lo ocurrido en Campo del Cielo, hay que pensar en moles de gran volumen que cayeron acompañadas de miles de fragmentos menores, todo en estado incandescente. Pudo haber ocurrido en minutos y tras el estrépito, el fragor de los bosques incendiados. Así lo indican los restos carbonizados encontrados al buscar debajo de los meteoritos. Pocas veces el hombre habrá sentido más cerca la inminencia del fin del mundo, del Apocalipsis.
La estudiosa Elena Lozano obtuvo de un informante de la tribu vilela la memoria de un fuego grande que quemó todo: “árboles, pájaros, todo. Una pareja cavó un pozo donde, con la demás gente se protegieron del estrago. Al concluir el fuego grande, el patriarca recomendó a los que salían que no miraran el suelo quemado. Pero una muchacha lo hizo y se convirtió en guasuncho, otra se convirtió en nutria y se fue a la laguna. Un viejo se hizo yacaré y una vieja gorda, loro. El patriarca y su compañera, que cerraron los ojos al salir, procrearon dos hijos, varón y mujer, a los que autorizaron la unión conyugal para que haya gente otra vez”.
El investigador chaqueño José Miranda Borelli, recogió versiones semejantes entre informantes de las tribus tobas y matacas; todas con la narración del holocausto y el refugio en la cueva del escarabajo.
Los primeros españoles que llegaron a Campo del Cielo escucharon estos relatos a los meleros (buscadores de miel silvestre), además comprobaron, en pequeñas batallas con los aborígenes, que ellos remataban sus lanzas y flechas con trozos de metal. Dado que las rocas más cercanas estaban a más de 500 kilómetros de la región y que los naturales desconocían las técnicas metalúrgicas, el metal debía ser fruto de alguna razón desconocida.

Ubicación geográfica de Campo del Cielo en la Provincia de Chaco
Estos enigmas motivaron a Gonzalo de Abreu, gobernador del Tucumán, a organizar en 1576 una expedición desde el río Salado hacia el levante en busca de una supuesta mina de hierro sin explotar. Comisionó entonces al capitán Hernán Mexía de Mirabal, quien entre Julio y Agosto de ese año, al atravesar la planicie de Otumpa vio un peñón de hierro que afloraba de la superficie como un raro monumento. En sus alrededores recogió muestras que luego fueron analizadas por herreros.
El sacerdote jesuita Martín Dobrizhoffer, en su Crónica Misional, cuenta que escuchó en Santiago del Estero (antes de 1767) la versión de que “a ochenta leguas de la ciudad, hacia el Chaco, existe en alguna parte una mesa o un tronco de árbol que semeja al hierro, pero que bajo el resplandor del Sol reluce como plata”.
En 1774 el militar español Bartolomé Francisco Maguna, al frente de una guarnición de soldados y civiles, se movilizó desde Santiago del Estero, y llegó hasta Campo del Cielo. Allí encontró una gran barra o planchón al que denominó Mesón de Fierro, debido a su caprichosa forma. Calculó que pesaba unas 25 toneladas. Dos años después repitió la expedición y los fragmentos extraídos fueron analizados en Santiago del Estero, Lima y Madrid.
Luego de Maguna, en 1779, llegó hasta el lugar Francisco de Ibarra. Melchor Miguel Costas, miembro de esa expedición, tomó las medidas de la masa: tenía 3,52 metros de largo, 1,85 de ancho y 1,19 de altura.
En 1783 se efectuó por orden del rey Carlos III de España la expedición del capitán de fragata Miguel Rubín de Celis. Su objetivo fue precisar si el Mesón de Fierro era la parte superior de una montaña de hierro enterrada o, simplemente, se trataba de una piedra aislada.